Por: Luis Oscar Tolosa Ogni
No era la primera vez que compartían una cama de ese hotel
media estrella, de los tantos que se erigen en los alrededores de la terminal
de ómnibus, desde los tiempos en que el cuartel de la ciudad reclutaba a
ciudadanos de veinte años para cumplir con el servicio militar y, pese a sus modestos recursos, eran los
mejores clientes en sus salidas de franco.
-¡Apurate a acabar, no tengo todo el día!-, le dijo las
mujer de unos treinta y algo al hombre cincuentón, calvo, de expresión
melancólica, con aliento a treinta cigarrillos diarios. El detenía los embates
cuando la eyaculación amenazaba con finalizar esos diez minutos que llevaba
sobre la inmóvil mujer. De inmediato ella se disculpó, consciente de que el
anterior comentario no haría otra cosa que incomodar a su cliente que había
pagado de manera anticipada los cien pesos y el trabajo se extendería más allá
de lo previsto.
Acarició su espalda y colaboró con un movimiento de caderas,
él agradeció el gesto, apoyó sus manos sobre la sábana de dudable higiene que
cubría al viejo colchón de lana apelmazada, los flejes de la cama de hierro
crujían en cada impulso que el hombre imprimía para dejar que aflore la
virilidad encima de una ocasional mujer le permitía ser un macho, un auténtico
macho que no estaba solo en su cuarto masturbándose como tantas veces.
Estaba sobre una delgada mujer, de largas piernas abiertas y
contraídas de manera que sus pies se ubicaban a la altura de sus rodillas; el
largo y enrulado cabello negro cubría parte de la almohada. Acarició sus
pechos, aún algo firmes porque no amamantaron hijos sino centenares de
clientes.
Transpiraba en el esfuerzo supremo de conseguir el éxtasis
pleno por el que había realizado una transacción comercial, el momento llegó
con un gemido breve, algunos jadeos y luego el desplomarse sobre quien le había
proporcionado ese placer fugaz. Ella trató de deslizarse por debajo de ese
cuerpo para tomar sus ropas depositadas sobre la silla de madera y esterillas,
de patas flojas por los años de uso.
-No te vayas aún, esperá un momento- suplicó con voz apagada
por el cansancio el hombre calvo y transpirado que aún olía a desodorante
barato, tan barato como el de la mujer. Giró su cuerpo, se dejó caer al lado de
ella, retiró el condón del ya flácido pene, estiró un brazo con el que tomó el
pantalón gastado del que extrajo la billetera y apartó un billete de cien pesos
que le entregó con un pedido casi implorado.
-No te vayas aún, quedate una hora más conmigo, sin sexo,
sólo a mi lado, abrazados-
Ella guardó ese dinero y accedió mientras pensaba que
también pagaría por tener alguien que la escuche, la comprenda, le hable de
hechos cotidianos y por sobre todo, que la ayude a mitigar las horas de
soledad…, de esa soledad que comparten las prostitutas y los hombres que pagan
por sus cuerpos.























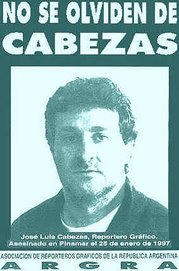
No hay comentarios:
Publicar un comentario